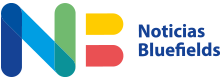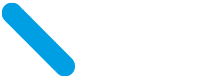Por: Ronald Hill Álvarez
Iniciando el mes de diciembre he estado escuchando las canciones de la Purísima.
Es inevitable. Se escuchan al pasar por el parque, en los barrios y hogares donde realizan la novena dedicada a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Y escucharlos me trae gratos recuerdos, esos que siempre vuelven en la época navideña.
Y recuerdo a mi querida hermana, Indiana de la Concepción, y mis ojos se llenas de lágrimas, mi corazón de dolor por haberla perdido ya casi hace dos años. Ayer fue su cumpleaños, el 2 de diciembre. Siempre estará en mi corazón.

En la casa de mi abuela Manuela, en El Bluff, se celebraba la purísima. Me hice adolescente en ese festejo de todos los años, junto a mis hermanos, primos y primas, y los amigos de El Bluff que crecimos juntos en esa época del floreciente puerto.
Desde un mes antes del evento, mi abuela Manuela hacía los preparativos para celebrar la novena y la gritería. Se abastecía de caña piña, de limones dulces, los dulces y gofios, la chicha, canastas, bolsas con imágenes de la virgen y otros productos que repartía.
Mi abuelo Felipe era el que garantizaba la pólvora. Toda, sin excepción, era importada: las triquitracas, los buscapiés, los cohetes comunes y de colores, la carga cerrada y los morteros.
Venían en barcos mercantes para abastecer a los establecimientos de los chinos en Bluefields, los descargaban en la bodega de la aduana y luego los trasladaban en barcos pos pos a Bluefields.
Mi abuelo hacía su encargo con anticipación y a sus nietos le hacía reventar la pólvora antes de que llegara a Bluefields.
Y en una de esas reventadas, sin tener experiencia, un paquete de triquitracas me reventó en la mano. Imagínate el dolor, el ardor, hasta que mi mamá me puso un ungüento y sentí alivio, pero nunca más me volví a quemar.
Mi abuela disponía de la ayuda de un escuadrón de mujeres devotas, entre ellas mi mamá, mis tías Magdalena y Merchú, y otras que la visitaban para preparar el altar de la purísima. Y lo hacían con un gran esmero en el nivel de los detalles.

La sacaban de una vitrina donde la guardaban todo el año. La limpiaban y le ponían vestuario nuevo, de colores celeste y blanco, preparada para su asunción al cielo.
De igual manera ellas se encargaban del altar que se ubicaba en una esquina de la sala. El cielo los hacían con papel blanco y algodón, colocaban la luna, una serpiente y los ángeles a los pies de la virgen. Esos angelitos los preparaban con mucha paciencia, un grupo de angelitos de caras bonitas.
Era tanto mi entusiasmo que estaba listo a la espera de las siete de la noche para participar en la novena de la virgen. Solo cruzaba el patio y entraba a la casa de mi abuela.
Un ambiente festivo me recibía, una alegría en cada uno de los rostros de mis primas Zenaida, Melba, Martha, Claudia y de mi tía Magdalena, de mi madre …, mi abuelo con los encargados de tirar la pólvora y los cohetes, más alegres que todos porque les repartía tragos de guaro lija, y mis primos José Manuel y Javier con mi tía Merchú, encargada de los cantos, y la gente llegando con alegría, la sala llena, unos de pie y otros sentados, y los cantos a la virgen.
Y mi mayor alegría y emoción explotaba a gritos cuando se cantaba Dulces Himnos: dulces himnos cantados a María, vencedora del fiero dragón, porque en ese ambiente, de fe y esperanza, María era mi heroína, mi protectora del fiero dragón, lo vencía, terminaba con esa fiera maligna.
Y hoy, aquí recordando esos momentos, a mis seres queridos que están al lado de la virgen, le dejo todos los días una lucecita encendida por las noches y le pido por la familia, y que nunca me falle, que siempre logre vencer al fiero dragón que tanto daño hace.
3 de diciembre de 2021
Ronald Hill en 11:18