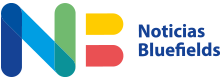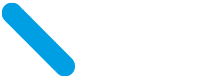Por Ronald Hills Álvarez
os hombres estaban reunidos en el muelle de la aduana de El Bluff. Eran seis de un grupo de más de veinte estibadores de ganado que esperaban el inicio de su jornada de trabajo. Bajo el alero del techo de zinc pintado en rojo, sentados en tablones de madera que se apilaban contra la pared de concreto, saboreaban el café de la tarde que Frank, el ayudante de cocina de Mr. Brown, les había llevado en una porra humeante y repartía en tazas de lata que rotaban entre ellos.
Los hombres se mostraban contentos, conversando amenamente en inglés creole. Frente a ellos, lo único que podían ver era el casco pintado de blanco del barco mercante llamado Martinik, nombre que ostentaba por ser originario de la isla Martinica, aun cuando la bandera panameña hondeaba en la asta de popa. Era una de los barcos que transportaba ganado desde El Bluff a las islas de las Antillas menores de Martinica, Santa Lucía y Granada.
A las diez de la mañana el Martinik había atracado en el muelle. Los estibadores lo esperaban desde las ocho. Habían construido el corral de barriles que contenían combustible, dos barriles eran la altura a sus lados y tenía su manga de acceso en el muelle. El corral se ubicaba al lado del barco y la manga en un extremo donde los lanchones que provenían del Rio Escondido y Loma de Mico hacían el desembarco.
Los estibadores de ganado eran altos, por encima de los seis pies y tres pulgadas, poseían anchas espaldas y brazos musculosos. Eran hombres comunes y corrientes que llevaban su vida en familia con normalidad, pero distintos porque eran más aguerridos, más fuertes y más decididos que los estibadores comunes que eran contratados para descargar la mercadería que los negocios de los chinos de Bluefields importaban desde Nueva Orleans, Tampa y Miami. Era un grupo selecto de black creoles que provenían de los barrios de Old Bank, Beholden y Cotton Tree; algunos de ellos llegaban desde Laguna de Perlas. Caminaban orgullosos por las calles en compañía de sus mujeres, con la mirada firme y la frente en alto. Tenían una particularidad en común: llevaban puestos sombreros al estilo de vaqueros.
Luego que tomaron café, Frank retiró las tazas de lata y las introdujo en la porra vacía.
—Me voy, hay mucho trabajo en el comedor —dijo.
Se dirigió con su caminar alegre y zigzagueante hacia el lado del muelle donde estaban las pangas con el sol de frente. Se dirigía a la cocina de los estibadores ubicada casi enfrente de la agencia aduanera de don Octavio Bustamante.
—¡Allá vienen!, ¡allá vienen los lanchones! —se escuchó el grito de un chavalo proveniente desde el techo de la aduana.
“El Burro” (así le llamaban a Mosley Johnson, líder de los estibadores) salió de la sombra que le brindaba el alero y observó tres cabezas que sobresalían entre la cumbrera del techo de la aduana. Eran chavalos del puerto que siempre ocupaban ese lugar para tener una panorámica completa del proceso de desembarque del ganado de los lanchones, su traslado al corral de barriles de combustible y la subida de los mismos a las bodegas de los barcos mercantes. Era un gran espectáculo y ellos, Zamba Larga, Mario Tachita y Kalilita, no se lo podían perder.
—¡Ya vienen saliendo del rio! —gritó Mario Tachita.
—¡Son cuatro, cuatro lanchones! —agregó Zamba Larga.
Al escucharlos, Mosley corrió sobre la escalinata del Martinik y subió a la cubierta. Desde allí, observó el avance de los lanchones rompiendo olas en la desembocadura del rio para navegar a la orilla del manglar y sobre el canal que los llevaba con seguridad al puerto.
—¡Prepárense, prepárense, ya va a comenzar el rodeo! —gritó Mosley.
Sus compañeros se alertaron. Unos caminaron hacia el extremo del corral de tanques de combustible en busca de la manga, otros se distribuyeron entre esta y el corral mismo. Tres de ellos subieron al barco para bajar a la bodega y esperar la inestable carga. Todos llevaban en sus manos sogas de nylon y vestían su tradicional ropa de trabajo: pantalones de dril de color azul y camisas flojas con mangas de tres cuartos y cuello triangular.
Desde el balcón del segundo piso de la aduana, el coronel Alejando Peters se asomó como todos los días de la semana a realizar inspección de las labores que se desarrollaban en el muelle. Vio al Martinik atracado, la rutina de los guardias en el cuartel de los guardacostas y el movimiento de pangas en su ir y venir de Bluefields, barcos pos pos haciendo la travesía con mercaderías y varios pesqueros anclados en la bahía. Divisó a los lanchones que se aproximaban por el canal, provenientes de la desembocadura del rio Escondido. En el extremo oeste del muelle los estibadores de ganado revisaban la manga y el corral de barriles cerca del costado del Martinik atracado al muelle. Su rostro mostró una sonrisa de entusiasmo, dio un giro militar y su uniforme color kaki almidonado se batió al viento; entró a la oficina y se acomodó en su amplia silla de escritorio.
—Pi..li..to, Pi..li..to —dijo llamando con su voz baja y entrecortada a Pilito, su asistente personal para todos sus mandatos.
—Dígame, mi coronela —respondió Pilito en su manera de black creole al hablar español.
—Pre..pa..re to..do pa..ra des..car..gue de ga..na..do —dijo el coronel alma de niño.
El coronel miraba fijamente la estructura de techo del inmenso salón que funcionaba como su oficina y en el que se distribuían los escritorios de los funcionarios de la aduana.
—Ya ir, mi coronela —dijo Pilito y se retiró en dirección a las gradas que permitían bajar a la bodega.
A las cuatro de la tarde los lanchones se acercaron al muelle. Eran lanchones de madera con una caseta en la popa que contenía la cabina del capitán, cuatro camarotes y una letrina que sobresalía sobre las aguas de la bahía. La cubierta estaba forrada con tablones de madera a manera de corral y la popa era una rampa que al abrirse descansaba en muelle.
Desde lo alto del techo de la aduana los chavalos miraban un hervidero de cuernos y cabezas que se movían con nerviosismo dentro de los lanchones.
El primer lanchón maniobró contra la corriente para acercarse al extremo oeste del muelle, propiamente donde atracaban las pangas, mientras los otros estaban arrimados a babor del Martinik esperando su turno. Antes de iniciar el desembarco del ganado, las pangas habían sido ubicadas, bajo la dirección de Chicho Lacayo, panguero oficial de la aduana, entre la caseta de las pangas de la aduana y la carretera de macadán que circunvalaba ese tramo hasta el muelle de la Texaco y más allá hasta el plantel de la Booth, la empresa camaronera.
Dos marinos del lanchón se ubicaron en la popa y dos en la proa con los cabos listos para un amarre con seguridad. El capitán aceleró contra corriente y la proa tocó las llantas del muelle. Mosley Johnson dirigía la maniobra del capitán brindándole señales: levantó sus manos para indicar que desacelerara y los cabos de amarre fueron lanzados por los marinos de proa; Mosley los jaló con fuerza y los colocó en los bolardos de anclaje. Una ver sujetados, los marinos de popa caminaron con sus cabos por los costados del lanchón para tirarlos y dos estibadores de ganado los engancharon de tal forma que el lanchón quedó con las amarras en V de frente al costado del muelle. Mosley levantó la mirada y observó que el sol estaba sobre la isla de Miss Lilian.
La rampa del lanchón hizo contacto con el muelle y frente a ella estaba la manga de barriles de combustible. Desde lo alto, los chavalos escuchaban el pataleo de los cascos contra el fondo de madera.
Los marinos comenzaron a arrear el ganado que se mostraba extremadamente nervioso. Cuando el primer animal salió al muelle, desde el techo de la aduana se escucharon los gritos de los chavalos. Eran novillos de la raza Brahman de color blanco, con peso superior a los 500 kilogramos, criados y engordados en los sitios de la hacienda propiedad de Somoza ubicada en Loma de Mico. Los estibadores de ganado comenzaron a arrearlo con el mecate que sostenían en las manos, sin muestras de brutalidad, como expertos conocedores de su oficio. Con la soga en alto y agitando el sombrero, gritaban ¡muchacho, muchacho!, para llamar su atención, mientras el novillo cabeceaba arisco sin querer avanzar ni un palmo más en el muelle de concreto que contrastaba con las praderas verdes de pasto Pará, Estrella y Jaragua, cultivados en la hacienda del general donde habían sido criados.
Lo siguieron dos más, luego desembarcaron otros tres. Los seis novillos trataron de regresar al lanchón. Cuatro estibadores de ganado gritaban agitando sus sombreros frente a la rampa del lanchón tratando de atajarlos y evitando su retorno.
Mosley Johnson tiró el lazo de su cuerda sobre el primer novillo y la tensó con un movimiento de cintura y piernas cuando descansó entre los cuernos. El novillo dio un salto con sus cuartos delanteros y cabeceó girando hacia la manga de barriles. Sin detenerse, Mosley lo jaló con sus brazos musculosos y el cuerpo inclinado. El novillo lo siguió en dirección al corral de barriles mientras los otros lo perseguían, arreados por cuatro estibadores. El desembarco de ganado comenzaba a fluir y salían a la manga de tres en tres que luego eran arreados al corral.
Desde el balcón de la aduana, el coronel Peters, de pie y a su lado el sillón de escritorio, aplaudió la maestría de Mosley cuando enganchó el lazo en los cuernos y se hizo el sordo a los gritos de emoción que daban los chavalos desde el techo del edificio. El centro del corral poco a poco se fue llenando.
— Pi..li..to, ¿to..do es..tá se..gu..ro? —preguntó.
— Sí, mi coronela. El guardia no dejar bajar nadie por el grada de Juana Angulo y muelle del pangas. Todo estar cerrado y segura, nadie poder bajar a la muelle. Mister Allen y Bortey estar cuidando al lado del caseta de pangas. El gente tener que embarcar en el Texaco —respondió.
El coronel dio un suspiro de satisfacción y volteó la mirada hacia la isla de Miss Lilian, donde el sol caía sobre la isla de El Venado. En posición de firme dio un saludo militar a la tripulación del Martinik que también estaba expectante del desembarco del ganado en el muelle; le contestaron agitando las manos.
Comenzaron a mover la grúa de carga del Martinik, colocada sobre la cubierta frente a la cabina de popa y sobre la bodega, permitiendo la carga y descarga de mercancías desde el muelle, y viceversa.
Las luces del barco y de la bodega se encendieron y los chavalos bajaron del techo de la aduana. Caminaron en dirección a las gradas que daban acceso al andén, propiamente frente al taller de mecánica que dirigía Juan Ramón Acosta. Se sentaron sobre las barandas de concreto para ver el desembarco del ganado y escuchaban el sonido de la planta eléctrica que minutos antes Juan Ramón había encendido.
El muelle de la aduana, con todas sus lucen encendidas junto a las del Martinik y los guardacostas, aparentaba ser un salón listo para un baile de gala. Los resplandores de las luces se miraban en las casas ubicadas desde la cantina de Miss Lilian hasta el final del andén frente a la casa de los Álvarez, al lado de la capilla, el campo de béisbol, el sector de los putales, desde la punta de Old Bank y todos los muelles de Bluefields.
Sesenta novillos ya habían sido desembarcados del lanchón. Cada cierto tramo de la manga, los estibadores los habían separado con tablones de madera en grupos de diez para que no se aglomeraran en el corazón del corral donde estaban los primeros seis desembarcados.
—¡Listo, listo! —gritó Mosley Johnson al operario de la grúa del Martinik.
—¡Allá vamos! —respondió el operario de la grúa en francés creole.
Los tripulantes que participaban en la maniobra de carga ocuparon sus posiciones en la cubierta a los lados de la bodega. Con las palancas y pedales el operario maniobró el guinche para movilizar el puntal de la grúa hacia el muelle; un inmenso gancho de carga adherido a gruesas cadenas comenzó a bajar. Tres estibadores jalaron el gancho hacia el extremo más cercano del corral al barco y el puntal de la grúa giró a esa posición.
Dos estibadores le amarraron las patas traseras y delanteras con mecates cortos al novillo que Mosley tenía lazado de los cuernos. Otros dos estibadores cruzaron tres gruesas correas de cuero con argollas de acero por debajo de la panza y sobre el lomo, y de inmediato las colocaron en el gancho de carga.
—Arriba y despacio —gritó Mosley y soltó el mecate de los cuernos.
El operario de la grúa elevó la cuerda a un metro sobre el muelle, lo suficiente para que los estibadores se aseguraran que el novillo estaba bien sujetado. El animal mugió, cabeceó y pataleó al sentirse en los aires y las correas se ajustaron en su contorno.
—Todo bien —dijo uno de los estibadores que sostenía el mecate que sujetaba el gancho.
—¡Súbanlo! —gritó Mosley al operario de grúa.
El novillo se elevó lentamente sobre el muelle. Los estibadores que sostenían la cuerda del gancho fueron cediendo poco a poco a medida que tomaba altura. El puntal de la grúa giró hacia la cubierta del barco, con el novillo en los aires debido a que dos miembros de la tripulación lo jalaban desde la cubierta; el operario lo direccionó sobre la bodega del barco y procedió a descender la carga hasta que se perdió de la vista de Mosley.
En la bodega, dispuestos tablones a lo largo y ancho a manera de corrales, los estibadores de ganado lazaron al novillo cuando tocó piso. Lo soltaron de las patas y lo arriaron en una manga hasta ubicarlo en la sección derecha de la bodega; los siguientes en la izquierda, y otros en la derecha, así hasta equilibrar el peso. Por encima de los corrales el pasto se almacenaba en entrepisos, el agua se distribuía en barriles cortados por la mitad, colocados entre el pasillo central y los corrales, en suficiente cantidad para alojar dos mil novillos en una travesía de tres días.
El primer novillo había sido embarcado y de inmediato procedieron a lazar otro en el muelle, esperar el gancho de carga con los mecates y amarrarle las patas para seguir embarcando la carga viva.
Desde el balcón, el coronel Alejandro Peters se mostró satisfecho con la maniobra que hacían los estibadores de ganado y se levantó de su sillón. Con otro saludo se despidió de los oficiales del Martinik que estaban pendientes desde el pasillo de la cabina del capitán. Su reloj Seiko de oro marcaba las siete de la noche.
—A..com..pa..ñe..me —dijo el coronel— . To..do es..tá en or..den.
—Sí, mi coronela —respondió Pilito.
Entraron en el salón de la aduana y Pilito cerró las dos hojas del portón metálico del balcón, pero dejó las luces encendidas, pues en ocasiones el coronel regresaba más tarde a seguir viendo la carga del ganando, una diversión que lo sacaba de la rutina diaria.
Luego de embarcar al primer novillo, los estibadores de ganado se movieron con mayor rapidez para seguir en la maniobra, con la confianza adquirida por los años en esa labor que hacen solamente los hombres rudos, valientes y decididos, sincronizando sus tareas para cumplirlas con satisfacción a la voz de mando de su líder.
Los chavalos seguían pendientes de las labores de los estibadores. Iban a ser las nueve de la noche cuando Mr. Allen subió las gradas en dirección a su casa.
—No se ha dado ningún accidente —dijo Kalilita.
—¿Recuerdan cuando se fue un novillo al agua? —preguntó Zamba Larga.
—Y del que se soltó de la grúa y cayó al muelle. Las patas se le quebraron, ¿se acuerdan? —secundó Mario Tachita.
—Nunca se me olvida —dijo Kalilita. Cuando Chicho Lacayo vio que el animal cayó al agua, corrió hacia la panga, encendió el motor y tres estibadores de ganado se subieron. La corriente lo llevaba hacia el lado del muelle de la Texaco, con rumbo hacia el muelle de la Booth y hacia la barra. Era carne fresca para los tiburones. Los estibadores lo lazaron de los cachos y la cabeza, lo pegaron a un costado y Chicho Lacayo maniobró la panga con mucho cuidado; el motor a poca velocidad para que no se ahogara, así hasta salir al lado de la ensenada, cerca del muelle de la Texaco. De allí lo arriaron por la carretera de vuelta al muelle y lo metieron en la manga de barriles —agregó.
Desde las barandas de las gradas escuchaban los motores del Martinik, el ruido del guinche, el eco de los gritos de los estibadores de ganado y el motor de la planta eléctrica de la aduana. El cielo sobre la bahía se mostraba limpio, con miles de estrellas que brillaban parpadeantes; una brisa fresca proveniente de la playa de El Tortuguero acariciaba sus rostros.
—Me acuerdo del que se soltó de la grúa —dijo Zamba Larga. Se desprendió del gancho antes de que la pluma girara hacia la bodega del barco. Al caer en el muelle no lo pudieron levantar, tenía las patas quebradas. Desde el comedor de los estibadores llegó Mr. Brown con sus filosos cuchillos. Allí mismo, a un lado del corral, bajo el alero de la aduana, lo destazaron y se repartió la carne entre la tripulación del barco, los guardias y los estibadores —concluyó Zamba Larga.
—¡Allá vienen!, ¡allá vienen! —alertó Kalilita.
Eran los estibadores de ganado que se aproximaban a las gradas en dirección al comedor donde Mr. Brown los esperaba con una cena suculenta, luego de cargar los novillos de dos lanchones y dejar a los otros dos en espera de una hora. Subieron sin prisa, con sus rostros cansados y camisas sudadas, pero conversaban y reían entre ellos.
—Adiós, Burro —dijo Mario Tachita, dirigiéndose a Mosley Johnson.
Mosley se detuvo, retrocedió y se acercó a ellos. Expectantes, los chavalos lo miraban con admiración: era el jefe, el líder de los estibadores de ganado. Mosley se quitó el sombrero y les dio un fuerte apretón de manos con su mano derecha, y con la izquierda golpeó suavemente sus hombros como cuando saludaba a sus compañeros.
—Adiós, amigos —dijo. Y siguió subiendo los escalones.